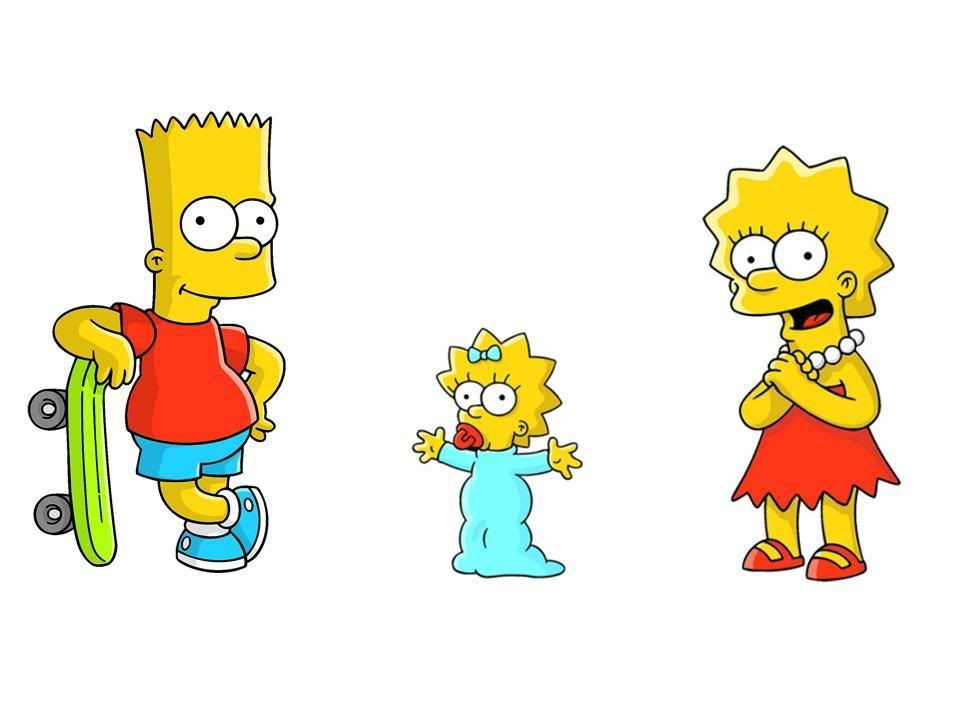La verdad es que no. Además del lastre de tener que soportar a “el peor padre del mundo”, el mundo en
que les ha tocado vivir, si se mira bien, tampoco es, precisamente, el mejor de los posibles..
Se suele decir que es una
generación que lo tiene todo. Bueno, habría que plantearse de qué está lleno
ese “todo”. O quizá, más bien, de que
les hemos llenado ese “todo”. Tal vez
es una enorme burbuja llena de bienes materiales, en las que no están aislados,
sino que disponen de unas enormes ventanas para asomarse al mundo a través de
internet y las redes sociales.
A través de esas ventanas están
en contacto con jóvenes en su misma situación. Asomados a un mundo real que no
han creado, un mundo que no les pide opinión, pero que no para de reclamarles
que lo consuman.
Desde luego, muchas cosas de ese
mundo real no les gustan; por eso, seguramente, tratan de crear una nueva
realidad. Una realidad en gran parte virtual, pero que tal vez sea una especie
de proyecto, de ensayo, para ese nuevo mundo real que ellos y ellas quisiera
crear cuando les dejen un hueco…
Dicen que esta generación será la
primera que vivirá peor de lo que lo han hecho sus padres. Les tocará vivir con
los despojos de ese “estado del bienestar”
que hemos comenzado a desmantelar antes siquiera de que supiéramos realmente
de qué se trataba… No extraño pues que nuestros jóvenes comiencen a vivir, por
anticipado, en ese “estado de malestar” que
parece que van a recibir, inevitablemente, de herencia.
¿Inevitablemente? Esta generación
se dice que es también la primera que puede enseñarle bastantes cosas a sus
padres. Se habla de que es una generación de “nativos digitales”, con una manera totalmente distinta de entender
la comunicación y las relaciones humanas. Una manera a la que los menos
jóvenes, “migrantes digitales”,
intentamos también adaptarnos; a menudo con poco éxito y notorias “meteduras de
pata”…
Quizá esos nuevos modos de “navegar” por las procelosas aguas de un
mundo globalizado, (para lo bueno y para lo malo…), consigan alejarnos de los
cantos de las sirenas de la “inevitabilidad”.
Decimos que nuestros hijos e
hijas no tienen ilusión, pero, seguramente, lo único cierto es que no comparten
nuestras ilusiones. Esas ilusiones ya gastadas; suponiendo que aún existan en
nuestro interior… En nuestro profundo interior, porque lo cierto es que los
mensajes que transmitimos no son precisamente muy “ilusionantes”, ni para ellos ni para nosotros.
Escuché hace poco que la Vida hay
que entenderla mirando hacia el pasado; pero que hay que vivirla con la vista
puesta en el futuro. Mientras tanto, estamos todos juntos en este presente
hostil. La experiencia nos dice que de todas las crisis se sale, pero también
que se sale más rápido si se consigue cambiar los paradigmas.
Quiero creer mi generación puede
aportar todavía algo de experiencia útil, que unida a las nuevas ilusiones y nuevos
paradigmas de nuestros hijos, nos pueden permitir construir un futuro.
La Historia no ha terminado.